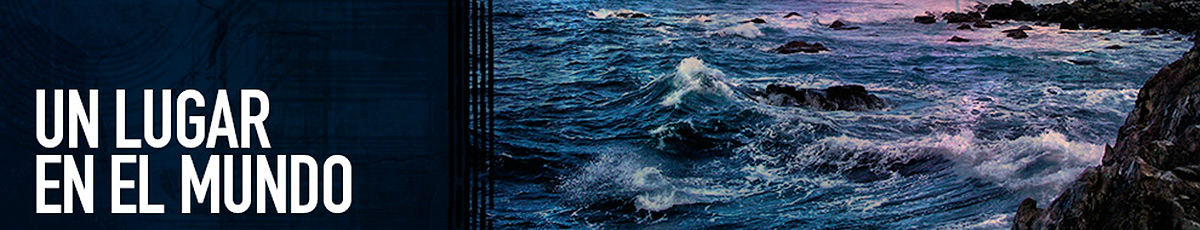Cerro de Garabitas

Para poder ver a lo lejos Garabitas tengo que apartar un pequeño bosque de edificios y subirme a otro cerro, el de Los Locos, tan adecuado dicen a mi personalidad, otro de los escenarios por los que llevo pululando ya más de cuatro décadas sin encontrar un camino ni una salida. Los almendros de su ladera van creciendo año a año hasta casi tapar la vista. Pero con un pequeño esfuerzo Garabitas aparece allí, enfrente.
No es majestuoso, ni alto. Es una pequeña selva de pinos y encinas. Hubo un día que fue pelado y rasurado por las bombas. Sobre su cima las tropas de asalto de Paquito el Rana ubicaron sus cañones apuntando al edificio de telefónica. Durante dos años y pico hicieron desde su atalaya blanco fácil sobre el centro de Madrid, pim, pam, pun. Garabitas está plagado de trincheras y restos de fortificaciones, imagino que también de sangre, de huesos y de metralla. Sobre su parte baja una carretera marca una curva de ballesta machadiana que es apodada “la curva de la muerte”, ya que sobre ella se situaron las trincheras del frente. Pero, por mucho que aguzo mi fino oído, no escucho el retumbar de los cañones, ni el eco de ultratumba de los gritos de los muertos de la “Guardia mora” de Franco.
Garabitas, aunque suene a cursi saliendo de mi áspera boca, es mi pequeña escalera hacia el cielo. Allí me marcho todas las tardes que puedo para tratar de no escuchar a los humanos. En realidad no lo consigo del todo, porque incluso allá arriba retumba el murmullo de Madrid a lo lejos, sus venas latentes de asfalto lanzan su mantra al aire para que no me olvide de ellas, me cuentan burlonas que siempre van a estar ahí, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno y lo malo, ¿qué son en realidad lo bueno y lo malo en Madrid? Creo que son la misma cosa, mezclada e indistinguible, pero no me pidáis que defina esa sucia mélange con palabras. Yo soy ella, ella soy yo, y no hay más.
En mi cerro enciendo la chispa para que arda la hoguera, él es quien me da permiso para poner en marcha la máquina que llevo sobre los hombros cuando voy borracho de endorfinas, de adrenalina e incluso de dióxido de nitrógeno. El tiempo pasa mucho más deprisa cuando llevas las pulsaciones altas, y hay que sacarle el jugo a ese estado de gracia, a esa droga tan escasa. En ese momento mi mente vuela bajo y me transformo en el animal que fuimos. Escucho y huelo fino. Respiro hasta el fondo de mis pulmones (gracias padre por este superpoder que me da la vida y me matará) y me diluyo entre las sombras de mi cabeza. Y veo al espíritu de mi setter corriendo desaforado entre los matorrales, y al de mi padre fumándose el penúltimo cigarro. Todo está ahí, en lo más hondo de mi noche más oscura, en mi refugio a prueba de rayos y de bombas de tiempo.
Escucho a un par de parejas de águilas que reinan sobre sus laderas, las distingo a lo lejos, las admiro cuando pían y se dejan ver sobre el cielo oxidado de Madrid. Pero mis favoritas son las urracas, yo soy una urraca más. Son los animales que más definen esta ciudad. Sobreviven al frío, al sol abrasador, a la contaminación e incluso al veneno. Dicen que ellas son capaces de distinguir a las personas, de imitar nuestra voz con su graznido. Yo las he visto atacar en parejas a conejos o a gatos que invadían su territorio sobre los cerros pelados. Las siento cuando disfrutan del hielo y cuando se desgañitan de sed en agosto. En invierno, cuando el viento arrecia, se las puede ver descansar acurrucadas sobre las copas de los árboles, zarandeadas por el viento. Chasqueo la lengua y me miran, no sé si me reconoce alguna, todo es posible aquí. Nunca se apartan ni aparentan tener miedo al hombre, me observan con aire de desprecio desde detrás de ese pico puntiagudo y de esas plumas negras con retazos en verde oscuro. Revolotean altivas, con aire de superioridad frente a los conejos que se espantan al más mínimo ruido. Los conejos han sobrevivido también a todo, al cazadero real que fue la Casa de Campo, a los coches y hasta a la mixomatosis. Sobrevivieron horadando hasta el tuétano de Garabitas, bajo el que han construído su ciudad subterranea secreta.
Cuando anochece desciendo el monte y vuelvo a mi cueva. Bajo por esa escalera con la que nunca llego a tocar las nubes ni con la punta de los dedos. Nunca se sube suficientemente alto para conseguirlo, sólo es una ilusión óptica, o imaginación desbordada. En Madrid el cielo y la tierra están muy cerca, pero jamás se tocan. Corro las cortinas y bajo la persiana. Me tumbo en mi cama de clavos para pagar mi penitencia a los dioses de Madrid e intento soñar con el bosque. Al levantarme nunca recuerdo lo que he soñado.