Kiss me, kiss me, kiss me

- B -
Bajó deprisa las escaleras del metro. Llegaba tarde a su cita y no quería perder un convoy por no haber ganado unos segundos en los pasillos. En efecto, cuando divisó el pavimento del andén, las puertas estaban abiertas, a punto de cerrarse. El vagón tenía todos los asientos ocupados, aunque su estado de tensión tampoco le hubiese permitido hacer el trayecto sentado. Se situó en un extremo y empezó a repasar un vez más los argumentos de la presentación que le esperaba en menos de 20 minutos. Última oportunidad. Los clientes no se podían perder esta vez, después de tres intensos meses diseñando la campaña de marketing para el lanzamiento de su nuevo vehículo y dos propuestas previas rechazadas. Demasiadas noches sin descanso, demasiadas broncas con su pareja debido a las incumplidas promesas de planes juntos, algún que otro velado reproche de su madre por no dedicarle más atención.
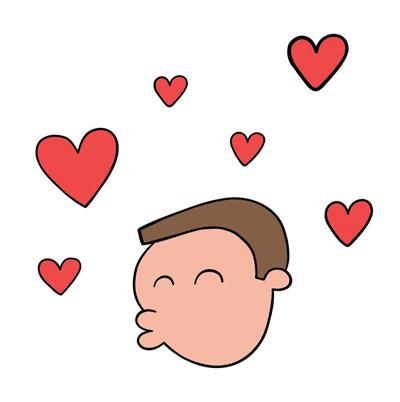 En la siguiente estación entró una mujer mayor, de unos ochenta años. Su forma de moverse y sus ademanes transmitían una gran fragilidad. Llevaba el pelo muy corto y parecía extrañamente aferrada a su bolso de ganchillo. Nadie le cedió su sitio, entre otras cosas, porque la mayoría de los viajeros ni siquiera habían reparado en ella, concentrados como estaban en sus respectivos dispositivos móviles. A veces es mejor no levantar la mirada para evitar un dilema cotidiano.
En la siguiente estación entró una mujer mayor, de unos ochenta años. Su forma de moverse y sus ademanes transmitían una gran fragilidad. Llevaba el pelo muy corto y parecía extrañamente aferrada a su bolso de ganchillo. Nadie le cedió su sitio, entre otras cosas, porque la mayoría de los viajeros ni siquiera habían reparado en ella, concentrados como estaban en sus respectivos dispositivos móviles. A veces es mejor no levantar la mirada para evitar un dilema cotidiano.
Bernardo no era una persona afectiva. Las muestras de cariño le producían siempre cierto rubor. Los que le conocían lo tenían asumido, aunque de cuando en cuando seguían tirando pequeños dardos sobre su comportamiento desapegado. La anciana se mantuvo estoicamente agarrada a la barra, dirigiendo esporádicas miradas hacia la zona de los asientos, esperando una súbita vacante. Durante dos paradas más no hubo cambios en las posiciones. Por un instante, Bernardo tuvo el impulso de recriminar en voz alta la actitud de los pasajeros, pero no tuvo el arrojo de ponerse en evidencia de ese modo. En lugar de eso, avanzó lentamente por el vagón hacia el lugar donde se encontraba la mujer y se puso frente a ella.
- Señora, espero que no se moleste conmigo, pero me gustaría darle un beso.
- ¿Un beso? – respondió ella con una mueca de profunda incredulidad.
- Sí, perdone el atrevimiento. Me recuerda a mi madre y hace bastante que no la veo. De repente he sentido la necesidad de hacerlo.
- E -
Eugenia pudo disfrutar de un sitio libre tres estaciones después. Fueron apenas diez minutos, pero le proporcionaron las fuerzas suficientes para afrontar los dos tramos de escaleras no mecanizadas que restaban hasta llegar a la salida. Ya en la calle, la distancia hasta su casa era relativamente corta, pero con una cuesta final que le costaba cada vez más. De camino no dejó de darle vueltas al insólito incidente que había vivido en el metro.
 Llegó a casa y se cambió de ropa para estar más cómoda. Abrió la nevera y repasó por encima los recipientes con las sobras de la semana. Se decidió por las judías verdes. Con un buen sofrito de ajo y unas tiras de jamón serrano podría darle al plato una más que aceptable segunda vida. Se acomodó en la cocina y comenzó el diario ritual del almuerzo, un hecho silencioso y breve, sin más objetivo que la supervivencia. En esas circunstancias, los pensamientos solían volar hacia el lugar donde estarían sus hijos, cuatro en total, de los cuales no tenía noticias desde hacía días, salvo el pequeño, que solía llamar casi todas las noches.
Llegó a casa y se cambió de ropa para estar más cómoda. Abrió la nevera y repasó por encima los recipientes con las sobras de la semana. Se decidió por las judías verdes. Con un buen sofrito de ajo y unas tiras de jamón serrano podría darle al plato una más que aceptable segunda vida. Se acomodó en la cocina y comenzó el diario ritual del almuerzo, un hecho silencioso y breve, sin más objetivo que la supervivencia. En esas circunstancias, los pensamientos solían volar hacia el lugar donde estarían sus hijos, cuatro en total, de los cuales no tenía noticias desde hacía días, salvo el pequeño, que solía llamar casi todas las noches.
Sonó el timbre del telefonillo. Era el reparador de la caldera. Casi lo había olvidado. «Hay que ver, vienen cuando les parece, a cualquier hora, en el momento más inoportuno», pensó con fastidio. Santos era más joven y más guapo de lo que había imaginado, con un tupé muy parecido al que solía llevar su hijo mayor, al menos antes de que se fuera a vivir a Denver para trabajar como profesor asociado en la universidad. Después de detallarle los síntomas de la avería, el operario empezó a desmontar la carcasa mientras Eugenia terminaba de pelar la manzana que solía tomar como postre.
El chico tenía ganas de hablar. Ella al principio no muchas, pero de una forma natural se fue forjando una animada conversación en la que descollaban de forma recurrente los piropos de cortesía que Santos lanzaba a la anciana. Por alguna terapéutica razón, está le refirió observaciones sobre su marido, fallecido cinco años atrás, que nunca había confesado a nadie, ni siquiera a sus pocas amigas íntimas. Mucho menos a sus hijos. Lo hizo de una forma fluida, mientras llevaba los platos al fregadero, los rociaba con agua y los colocaba en el lavavajillas. Una de esas revelaciones, auténtica primicia, fue que nunca había experimentado un orgasmo con él. Al menos esa sensación tenía tras haber leído mucho sobre el asunto, una información que su ancestral pudor le había impedido contrastar con alguna otra mujer. Santos la escuchó con un interés verdadero, nada impostado, y se permitió revelar también algunas interioridades acerca de la relación con su novia, como el hecho, por ejemplo, de sentirse hasta cierto punto intimidado por la fogosidad de ella. Compartieron algunas interioridades más, como la frustración que arrastraba el chico por tener que dedicarse a la profesión que había heredado de su padre, a la vez que se preparaba las oposiciones para profesor de secundaria, aunque su verdadero sueño desde bien pequeño era convertirse en actor. Había perdido la cuenta del número de castings a los que se había presentado sin éxito después de terminar el bachillerato de artes y pasar dos años por una escuela de interpretación.
- Bueno, pues ya está arreglada. He tenido que sustituir uno de los quemadores. Le dejo aquí la pieza. También necesito que me firme este papel. Es la conformidad con la reparación.
- La pieza te la puedes llevar. No la quiero para nada –respondió Eugenia con cierta desgana.
- Por supuesto, como prefiera.
Ya en la puerta, Santos soltó otra galantería y Eugenia no pudo aplacar la idea que le venía rondando desde hacía un rato.
- ¿Te importa que te dé un beso?
- ¿Un beso…, beso? –inquirió Santos sorprendido, antes de poner la mejilla con una expresión entre divertida y angelical.
- S -
Cuando llegó a la furgoneta que había aparcado dos manzanas más allá se encontró con la desagradable notificación de una multa decorando el parabrisas. Como autónomo, no tenía una empresa por encima a quien endosársela. «Una más; gajes del oficio», se consoló. Hizo cálculos y llegó a la conclusión de que con las sanciones que había recibido en los dos últimos años, desde que empezó a trabajar como externo en el servicio técnico, podría haber costeado el viaje a Roma que iba a iniciar el próximo sábado con su novia, el primero que hacían fuera de España. Cinco días; cuatro noches; hotel de 4 estrellas; régimen de alojamiento y desayuno; con traslados incluidos desde el aeropuerto de Fiumicino, como anunciaba la reserva que había realizado la semana anterior, una sorpresa por el quinto aniversario del inicio de las relaciones.
 La estancia en la capital italiana fue todo lo excitante que se podía esperar. Incluso más. El alojamiento no era gran cosa, pero después de pasar todo el día y parte de la noche pateando las calles, plazas, museos, iglesias y restaurantes de una ciudad tan seductora, no necesitaban más que una cama medianamente cómoda y una buena ducha. La última noche salieron a tomar una copa a un local cercano al hotel, ubicado en una zona de animada vida nocturna. No era exactamente lo que habían pensado, pero tampoco les apetecía explorar otras alternativas. Al día siguiente tenían que madrugar para coger el avión y tan solo se trataba de alzar un brindis por los buenos momentos que les habían proporcionado las cortas vacaciones. La decoración recordaba a la de un antiguo cabaret, con un pequeño escenario cubierto por un telón rojo. El público estaba compuesto predominantemente por parejas de mediana edad.
La estancia en la capital italiana fue todo lo excitante que se podía esperar. Incluso más. El alojamiento no era gran cosa, pero después de pasar todo el día y parte de la noche pateando las calles, plazas, museos, iglesias y restaurantes de una ciudad tan seductora, no necesitaban más que una cama medianamente cómoda y una buena ducha. La última noche salieron a tomar una copa a un local cercano al hotel, ubicado en una zona de animada vida nocturna. No era exactamente lo que habían pensado, pero tampoco les apetecía explorar otras alternativas. Al día siguiente tenían que madrugar para coger el avión y tan solo se trataba de alzar un brindis por los buenos momentos que les habían proporcionado las cortas vacaciones. La decoración recordaba a la de un antiguo cabaret, con un pequeño escenario cubierto por un telón rojo. El público estaba compuesto predominantemente por parejas de mediana edad.
Al poco de encargar las bebidas, la música ambiental dejó de sonar. El rumor de las conversaciones se hizo más evidente, hasta que se fue silenciando levemente cuando apareció un trío de músicos que tomaron posiciones con parsimonia ante sus instrumentos: un piano eléctrico, una guitarra acústica amplificada y una caja de batería con chaston. Sonaron los primeros acordes de Cuore, uno de los grandes éxitos de Rita Pavone en los años sesenta. Santos los reconoció al instante. Había escuchado el tema en innumerables ocasiones, proyectado desde el viejo tocadiscos de su padre, un apasionado de la canción romántica italiana y francesa, que escuchaba prácticamente a diario, sobre todo por las tardes, con un efecto benéfico para toda la familia. Era de los pocos momentos en los que su carácter endemoniado se apaciguaba en un remanso armónico que solía durar hasta la cena.
- A -
Ambra salió a continuación y se colocó bajo el tenue foco que teñía la escena con un aroma melancólico. Era difícil calcular su edad, pero seguramente rondaría los cincuenta, aunque su vestido plateado y su exagerado maquillaje pugnaban por representar algunos años menos. La ruleta de éxitos se sucedió sin tregua durante una media hora. Por allí sobrevolaron grandes damas de dispares personalidades, desde Mina hasta Gigliola Cinquetti, y algún que otro caballero, como Gino Paoli o Adriano Celentano, con los que Santos no estaba tan familiarizado. Desde la cuarta canción su novia estaba mostrando síntomas de aburrimiento. Él hizo todo lo que pudo por entretenerla, susurrándole banalidades al oído. Su verdadero propósito era disfrutar de la actuación todo el tiempo posible y lo consiguió hasta que la cantante anunció un descanso. Entonces bajó del estrado y se dio una vuelta por las mesas, evidenciando la complicidad que mantenía con algunos clientes. Santos la siguió por el rabillo del ojo mientras se esforzaba por parecer que atendía a los comentarios de su pareja. Por unos instantes la perdió de vista y sintió un fuerte desasosiego que al fin se vio interrumpido por una voz aguda y profunda a su espalda.
- Ti è piaciuto? –preguntó Ambra con una cálida sonrisa.
- ¿Cómo? –dijo la novia de Santos.
Éste se giró y contestó por ella intentando contener la emoción.
- Bravísimo, bravísimo…
- Grazie mille. Sono felice che ti sia piaciuto il concerto. Tu sei spagnolo?
- Sí. Spagnolo, spagnolo... Mañana, arrivederci… –explicó Santos, abriendo un poco los brazos, como si fueran las alas de un avión.
-Buon viaggio e torna. Devi sempre tornare a Roma…
Ambra hizo ademán de dirigirse hacia otra mesa y Santos no pudo reprimir el impulso de levantarse, cogerla de la mano y mirarle fijamente a los ojos. Después la abrazó y le depositó un beso en la mejilla. La cantante no se sorprendió ni trató de zafarse. Aceptó el gesto con total naturalidad. Luego saludó a un par de parroquianos más y se dirigió al estrecho cuarto que hacía las veces de almacén y de improvisado camerino. El teléfono móvil estaba sonando desde el interior de su bolso.
- Ciao, come va… Bene… ¿Domenica prossima?... Sei pazzo!!!… In crociera?.... Tre mesi?
No podía rechazar la oferta de sustituir a la cantante del crucero que hacía escala en Nápoles el domingo siguiente. Otra negativa y quizá no volverían a contar más con ella. Era para pensárselo. A fin de cuentas, tendría tres meses de ingresos asegurados, eso sí, a costa de pasear su soledad por el Mediterráneo ante un público insustancial e impasiblemente feliz.
Los antiguos conocidos que encontró en el mega buque no contribuyeron a ahuyentar su asfixiante sentimiento de desarraigo. Del grupo musical de acompañamiento solo había coincidido en otra ocasión con el teclista, al que no profesaba especial afecto. Pocas eran las noches que habían compartido una copa después del último pase del espectáculo. Entre la tripulación estaba también el profesor de pádel, con el que incluso se había acostado un par de veces, y el cocinero jefe del bufé del séptimo piso, que esta vez se había llevado a su joven esposa durante toda la temporada. Al margen de ellos, pocas caras conocidas más.
 El repertorio a lo largo de las cuatro sesiones de una hora que cada día ofrecía en el club vip del último piso estaba alejado de sus gustos más queridos. Para dar satisfacción a todo tipo de oídos, la paleta de temas mostraba una enorme ductilidad, al rescatar clásicos del jazz, pasar por éxitos universales millones de veces interpretados por otros artistas y desembocar en gente como Taylor Swift o Ed Sheeran.
El repertorio a lo largo de las cuatro sesiones de una hora que cada día ofrecía en el club vip del último piso estaba alejado de sus gustos más queridos. Para dar satisfacción a todo tipo de oídos, la paleta de temas mostraba una enorme ductilidad, al rescatar clásicos del jazz, pasar por éxitos universales millones de veces interpretados por otros artistas y desembocar en gente como Taylor Swift o Ed Sheeran.
El último show terminaba a las 2 de la madrugada. Después de darse una ducha y cambiarse, solía dar una prolongada vuelta por la cubierta y seguidamente se acomodaba un buen rato en una tumbona para escuchar con atención el murmullo de las olas. Cuando empezó a sentir sueño se acercó a la zona de la piscina, que aquella noche reflejaba la luz de la luna llena con un efecto magnético. Se sentó en una de las banquetas de la barra del bar y se encendió el último y quizá más placentero cigarro de la jornada. Estaba a punto de acabarlo cuando sonó algo contundente cayendo al agua. Parecía una persona. Se acercó al bordillo y comprobó que el cuerpo se había sumergido con inusitada rapidez. No hubo margen para aventurar una explicación. O se arrojaba inmediatamente o quien quiera que fuese podría ir despidiéndose de su existencia. Empezó a bucear en busca de un bulto, pero no tuvo éxito en su empresa, aunque tenía delimitada mentalmente la zona donde podría hallarse. En una nueva inmersión fue palpando el fondo hasta que se tropezó con un bulto. Apenas le quedaba aire y tuvo que subir para zambullirse de nuevo. Tiró de los brazos, pero el peso era excesivo. Entonces descubrió que el ser hundido llevaba una especie de gabán con los bolsillos llenos de piedras. Sacó las que pudo, nadó disparada hasta la superficie, recargó oxígeno y volvió al lugar del suceso para terminar de liberar el lastre. Entonces movió el cuerpo, lo abrazó por la espalda y dio un contundente impulso en vertical. Se desplazó boca arriba, aleteando con los pies y su pieza encima, sujeta por la barbilla, hasta alcanzar la ancha escalera de acceso, donde le practicó los primeros masajes torácicos. Los carnosos labios de la mujer que había intentado ahogarse amplificaron aún más el estado de excitación en que se encontraba debido al tremendo esfuerzo. Abrió su boca con los dedos y le propinó un sonoro soplido. Siguió bombeando el pecho con ambas manos y volvió a atacar los labios. Repitió ambas operaciones varias veces hasta que la mujer emitió una tos explosiva y abrió los ojos.
- M -
Ambra y Margaret se hicieron inseparables desde el beso sanador, aunque no por mucho tiempo. La suicida abandonó el crucero tres días después, sin previo aviso, durante la escala en el puerto de Túnez. Tan solo llevaba un bolso de mano, aunque de tamaño considerable. Tomó el tren de cercanías hasta el centro de la capital y se instaló en el primer hotel que encontró de la avenida de Habib Bourghiba. Al día siguiente acudió a una agencia de viajes y reservó un vuelo a San Francisco, su ciudad de residencia, con escala en Dubái. En las cuarenta horas que quedaban para su partida solo salió de la habitación para bajar al lobby a fumar. Ni siquiera comió. Un nudo atenazaba su estómago cada vez que pensaba en la insensatez que había protagonizado en el barco. Para alguien tan racional como ella, la conclusión era evidente si quería superar el trastorno emocional en el que llevaba atascada más de un año: su muerte no devolvería la vida a su hijo, no rebobinaría hasta justo antes del fatal acontecimiento, cuando su marido le perdió de vista en Ocean Beach. Desde entonces, su consideración hacia el género masculino se había transformado en una insana aversión.
 Nada más salir del primer avión, antes incluso de informarse en los paneles electrónicos del número de la puerta de embarque para el siguiente trayecto, Margaret se dedicó a indagar con creciente nerviosismo sobre la ubicación de la sala de fumadores. No había indicaciones por ningún lado, por lo que se decidió a preguntar a un empleado de la tienda libre de impuestos. El reducto para los adictos a la nicotina se encontraba un tanto alejado del punto de la terminal donde tenía que acudir para enlazar con el vuelo final hacia su ciudad, según pudo consultar más tarde, mientras recorría los pasillos a un paso acelerado. Como solía ocurrir en este tipo de cubículos, el agrio olor era desagradable incluso para los más enganchados al tabaco. El único ocupante era un apuesto individuo de facciones asiáticas, con la clásica pinta de ejecutivo, delatada por su traje impecable y un maletín de cuero. Ella encendió su cigarro y empezó a consumirlo con rapidez. Él terminó de apurar el suyo, pero continuó en la sala. Las miradas que le lanzaba eran cada vez menos disimuladas. Margaret aplastó la colilla en el cenicero y también permaneció en el lugar sin saber por qué. Una extraña resistencia le impedía salir de allí.
Nada más salir del primer avión, antes incluso de informarse en los paneles electrónicos del número de la puerta de embarque para el siguiente trayecto, Margaret se dedicó a indagar con creciente nerviosismo sobre la ubicación de la sala de fumadores. No había indicaciones por ningún lado, por lo que se decidió a preguntar a un empleado de la tienda libre de impuestos. El reducto para los adictos a la nicotina se encontraba un tanto alejado del punto de la terminal donde tenía que acudir para enlazar con el vuelo final hacia su ciudad, según pudo consultar más tarde, mientras recorría los pasillos a un paso acelerado. Como solía ocurrir en este tipo de cubículos, el agrio olor era desagradable incluso para los más enganchados al tabaco. El único ocupante era un apuesto individuo de facciones asiáticas, con la clásica pinta de ejecutivo, delatada por su traje impecable y un maletín de cuero. Ella encendió su cigarro y empezó a consumirlo con rapidez. Él terminó de apurar el suyo, pero continuó en la sala. Las miradas que le lanzaba eran cada vez menos disimuladas. Margaret aplastó la colilla en el cenicero y también permaneció en el lugar sin saber por qué. Una extraña resistencia le impedía salir de allí.
- E -
Eunji sacó una elegante pitillera del bolsillo, eligió un cigarro y lo puso de una forma muy sensual en la boca de Margaret. Luego se sirvió otro y prendió el mechero con el que compartió fuego para ambos. Disfrutaron el momento sin hablar, contemplándose mutuamente con una cómoda familiaridad, dando largas caladas y disparando el humo con toda parsimonia hacia el techo. Terminaron prácticamente a la vez y entonces Margaret se aferró a su cuello con los brazos e inició un largo y correspondido beso, con la humedad que suelen imprimir las parejas más apasionadas.
- I'm sorry, but I have to go. My flight to Madrid leaves in 10 minutes –interrumpió el fugaz amante coreano.
-Ok, ok –contestó Margaret con visible desconcierto.
Al llegar al aeropuerto de Barajas, el directivo cogió un taxi y enfiló hacia un céntrico establecimiento de lujo de la capital española. Mientras deshacía la maleta, pidió un sándwich al servicio de habitaciones y encendió el calentador de agua para prepararse un té. Después se dio una ducha rapidísima con agua fría, se vistió y bajó a esperar al chófer que le llevaría a las oficinas de su compañía. Eunji casi había perdido la esperanza de encontrar el claim de la próxima campaña. La agencia de publicidad para el sur de Europa con la que llevaban trabajando desde hacía diez años siempre había dado en el clavo, pero esta vez la idea brillante y definitiva se estaba resistiendo. Tres propuestas rechazadas. Ahora estaba a punto de conocer la cuarta y no habría una quinta.
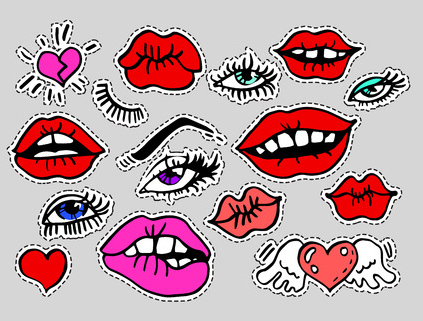 Después de los saludos ceremoniales, Bernardo empuñó el puntero de su ordenador y comenzó su presentación con una serenidad que no le había acompañado en las anteriores ocasiones. Delante de él, ocho caras de ojos rasgados y semblante escéptico, además de los cinco miembros de su equipo, en alerta máxima para intervenir en cualquier momento en caso de tener que ampliar información o detallar las cuestiones más técnicas.
Después de los saludos ceremoniales, Bernardo empuñó el puntero de su ordenador y comenzó su presentación con una serenidad que no le había acompañado en las anteriores ocasiones. Delante de él, ocho caras de ojos rasgados y semblante escéptico, además de los cinco miembros de su equipo, en alerta máxima para intervenir en cualquier momento en caso de tener que ampliar información o detallar las cuestiones más técnicas.
«Bésame, tonto». Los coreanos no entendieron muy bien que la yuxtaposición del imperativo con un insulto podría dar lugar a una expresión cariñosa, pero al ver el spot, creado con las últimas técnicas de animación, terminaron de convencerse del formidable potencial del mensaje. Ese coche insinuándose con los faros pintados como los ojos de una mujer voluptuosa, simulando largas pestañas y presumiendo de cintura por la ondulación de la carrocería en los laterales, que recordaba a una cadera femenina, sería sin duda un bombazo. Solo uno de los ejecutivos advirtió sobre las connotaciones machistas, pero el comentario se quedó ahí.
El primero que aplaudió fue Eunji. Los demás esperaron su aprobación para imitarle. En medio de la explosión de júbilo, el jefe se levantó y se dirigió a Bernardo.
- Buen trabajo. Enhorabuena. Ahora sí que lo tenemos. No sé cómo agradecérselo –exclamó Eunji en un español titubeante, arropando las manos de Bernardo entre las suyas.
Acto seguido inclinó la cabeza en señal de reverencia y posó sus labios en ellas antes de girarse y enviar un gesto a sus subordinados para dar por terminada la reunión.


 Su pequeña habitación, situada como todas las demás del personal autoencargado del mantenimiento y la organización en el bloque anexo H24, con una larga pasarela de acceso al edificio principal, emite un leve pero constante zumbido al que aún no se ha acostumbrado. El estancia consta de los siguientes elementos: una cama de 1,20 m con estructura articulada y mando a distancia, recuperada de los antiguos hospitales que fueron desmantelados; una mesa escolar y una silla básica, procedente de uno de los institutos del distrito Buen Suceso; un sofá de lectura con brazos rectos de madera y tela de espiguilla azul; una tabla de aglomerado con revestimiento imitación a roble, adosada a la pared con dos escuadras del mismo material; una lámpara de pie con dos focos; y una mini nevera de su propiedad para mantener fresca el agua.
Su pequeña habitación, situada como todas las demás del personal autoencargado del mantenimiento y la organización en el bloque anexo H24, con una larga pasarela de acceso al edificio principal, emite un leve pero constante zumbido al que aún no se ha acostumbrado. El estancia consta de los siguientes elementos: una cama de 1,20 m con estructura articulada y mando a distancia, recuperada de los antiguos hospitales que fueron desmantelados; una mesa escolar y una silla básica, procedente de uno de los institutos del distrito Buen Suceso; un sofá de lectura con brazos rectos de madera y tela de espiguilla azul; una tabla de aglomerado con revestimiento imitación a roble, adosada a la pared con dos escuadras del mismo material; una lámpara de pie con dos focos; y una mini nevera de su propiedad para mantener fresca el agua. Esperanza aparecía en la instantánea con la hija menor, acogida por ambos durante la guerra de Ucrania y adoptada posteriormente. Sofía lucía un casco de ciclista, agarrada con fuerza al manillar de la bicicleta, con una expresión entre divertida y asustada, mientras su circunstancial madre prevenía una posible caída con una mano en su cintura y la otra en la parte trasera del sillín.
Esperanza aparecía en la instantánea con la hija menor, acogida por ambos durante la guerra de Ucrania y adoptada posteriormente. Sofía lucía un casco de ciclista, agarrada con fuerza al manillar de la bicicleta, con una expresión entre divertida y asustada, mientras su circunstancial madre prevenía una posible caída con una mano en su cintura y la otra en la parte trasera del sillín. Ramón patrulla ahora la zona de salidas. Junto a las puertas de embarque se concentra la mayor parte de los residentes. Es donde se encuentran los asientos. La mayoría tiene dueño por un derecho meramente consuetudinario. Al menos, la temperatura sigue siendo agradable, aunque nadie es capaz de vaticinar cuánto durarán las reservas de combustible para los generadores de emergencia. Desde los aviones estacionados, unidos a la terminal por los fingers, salen en pequeños grupos a estirar las piernas. En las cintas mecánicas hay una larga fila de gente caminando sin avanzar, una actividad que les recuerda al gimnasio. Los niños abundan. Les encanta subir y bajar por los ascensores panorámicos y correr por las cintas en sentido contrario. Pocos son los que conservan alguno de sus progenitores. En cierta forma han pasado a formar parte de la prole comunal. Cualquier adulto a su alrededor asume cierta responsabilidad sobre su bienestar.
Ramón patrulla ahora la zona de salidas. Junto a las puertas de embarque se concentra la mayor parte de los residentes. Es donde se encuentran los asientos. La mayoría tiene dueño por un derecho meramente consuetudinario. Al menos, la temperatura sigue siendo agradable, aunque nadie es capaz de vaticinar cuánto durarán las reservas de combustible para los generadores de emergencia. Desde los aviones estacionados, unidos a la terminal por los fingers, salen en pequeños grupos a estirar las piernas. En las cintas mecánicas hay una larga fila de gente caminando sin avanzar, una actividad que les recuerda al gimnasio. Los niños abundan. Les encanta subir y bajar por los ascensores panorámicos y correr por las cintas en sentido contrario. Pocos son los que conservan alguno de sus progenitores. En cierta forma han pasado a formar parte de la prole comunal. Cualquier adulto a su alrededor asume cierta responsabilidad sobre su bienestar. No hay noticias del exterior. Bueno, puede que sí. Lo que no existen ya son medios para difundirlas. Nadie al otro lado. La creencia más extendida es que habrá otros aeropuertos en el mundo que se hayan convertido en improvisados centros de resistencia ante el colapso biológico. Gracias a los filtros HEPA, que renuevan el aire cada tres minutos, fueron prácticamente los únicos sitios donde pudieron refugiarse los supervivientes. Para pasar el tiempo, los que han encontrado acomodo en el interior de los aviones entran por turnos en la cabina del piloto e inventan instrucciones de despegue rumbo a lejanos destinos, mientras toquetean los botones y tiran del volante hacía sí, como si estuvieran a punto de remontar el vuelo.
No hay noticias del exterior. Bueno, puede que sí. Lo que no existen ya son medios para difundirlas. Nadie al otro lado. La creencia más extendida es que habrá otros aeropuertos en el mundo que se hayan convertido en improvisados centros de resistencia ante el colapso biológico. Gracias a los filtros HEPA, que renuevan el aire cada tres minutos, fueron prácticamente los únicos sitios donde pudieron refugiarse los supervivientes. Para pasar el tiempo, los que han encontrado acomodo en el interior de los aviones entran por turnos en la cabina del piloto e inventan instrucciones de despegue rumbo a lejanos destinos, mientras toquetean los botones y tiran del volante hacía sí, como si estuvieran a punto de remontar el vuelo. Tienen pinta de vivir en Doha, donde hice el tránsito hacia Tailandia. En su país son estrictos con el alcohol y pienso “pobrecillos, para una alegría que se pueden permitir… Cuando regresen, a saber cuándo vuelven a pillar unas latas de Budweiser”. Además, parecen recién casados por la complicidad con que se miran y buscan sus cuerpos.
Tienen pinta de vivir en Doha, donde hice el tránsito hacia Tailandia. En su país son estrictos con el alcohol y pienso “pobrecillos, para una alegría que se pueden permitir… Cuando regresen, a saber cuándo vuelven a pillar unas latas de Budweiser”. Además, parecen recién casados por la complicidad con que se miran y buscan sus cuerpos.
 Tomé el ascensor, que descendió raudo los diez pisos. Ya en la calle, dirigí mis pasos hacia el edificio de enfrente. Conocía la clave para franquear el portal, una información que pude sonsacar sibilinamente a la portera unos meses atrás, cuando la engañé diciéndole que iba a regar los tiestos a un amigo y que éste solo me había dejado las llaves del apartamento, sin indicaciones ni medios para poder franquear el portón de abajo. Por lo que estuve investigando en su momento, arriba del todo había unos peldaños con una trampilla al final para acceder a la azotea, un espacio yermo al que los vecinos no daban uso alguno. En aquellas circunstancias no podía pensar en un observatorio mejor. Desde allí, la visión de mi bloque era completa.
Tomé el ascensor, que descendió raudo los diez pisos. Ya en la calle, dirigí mis pasos hacia el edificio de enfrente. Conocía la clave para franquear el portal, una información que pude sonsacar sibilinamente a la portera unos meses atrás, cuando la engañé diciéndole que iba a regar los tiestos a un amigo y que éste solo me había dejado las llaves del apartamento, sin indicaciones ni medios para poder franquear el portón de abajo. Por lo que estuve investigando en su momento, arriba del todo había unos peldaños con una trampilla al final para acceder a la azotea, un espacio yermo al que los vecinos no daban uso alguno. En aquellas circunstancias no podía pensar en un observatorio mejor. Desde allí, la visión de mi bloque era completa. En el piso de al lado se desarrollaba una escena parecida. En este caso, los protagonistas eran tres estudiantes, dos chicos y una chica, que compartían gastos y posiblemente íntimos afectos cruzados. Es muy posible que esta última suposición solo sea producto de alguna de mis recurrentes fantasías sexuales, que suelen dispararse cuando me topo con alguno de ellos. Los jóvenes estaban chapoteando con los pies, alegres y desenfados, una vez puesto a brotar el fregadero de la cocina, cuyo contenido derramado por el suelo se fundió con el que procedía de los baños.
En el piso de al lado se desarrollaba una escena parecida. En este caso, los protagonistas eran tres estudiantes, dos chicos y una chica, que compartían gastos y posiblemente íntimos afectos cruzados. Es muy posible que esta última suposición solo sea producto de alguna de mis recurrentes fantasías sexuales, que suelen dispararse cuando me topo con alguno de ellos. Los jóvenes estaban chapoteando con los pies, alegres y desenfados, una vez puesto a brotar el fregadero de la cocina, cuyo contenido derramado por el suelo se fundió con el que procedía de los baños. De pronto, las sirenas de los camiones de bomberos rompieron el plácido murmullo de las aguas liberadas. La situación no podía resultar más sarcástica, con aquellos servidores públicos pertrechados con los mismos medios que supuestamente venían a combatir. Después de un periodo de confusión inicial, el jefe de la brigada ordenó desenrollar las mangueras y ponerlas a pleno funcionamiento. De entrada, los súbditos se mostraron escépticos, e incluso hubo algún que otro amago de indisciplina pero, una vez que el superior, sin alzar la voz y sin el menor gesto de imposición, hizo girar su espita, generando un potente chorro que se arqueaba antes de chocar contra la fachada como el lomo de un dragón, fueron replicando su proceder uno tras otro, cada vez más entusiasmados.
De pronto, las sirenas de los camiones de bomberos rompieron el plácido murmullo de las aguas liberadas. La situación no podía resultar más sarcástica, con aquellos servidores públicos pertrechados con los mismos medios que supuestamente venían a combatir. Después de un periodo de confusión inicial, el jefe de la brigada ordenó desenrollar las mangueras y ponerlas a pleno funcionamiento. De entrada, los súbditos se mostraron escépticos, e incluso hubo algún que otro amago de indisciplina pero, una vez que el superior, sin alzar la voz y sin el menor gesto de imposición, hizo girar su espita, generando un potente chorro que se arqueaba antes de chocar contra la fachada como el lomo de un dragón, fueron replicando su proceder uno tras otro, cada vez más entusiasmados. Por entonces, muchos residentes habían salido a los balcones, en medio de una creciente algarabía. Desde el privilegiado puesto donde me situaba, advertí un movimiento de simpatía en el edificio colindante. De hecho, sorprendí a algunos de sus moradores alineándose sin tapujos con la operación grifo y dejando salir torrentes hacia el exterior. Algo parecido ocurrió en las demás fincas, que se pusieron a llorar por cuantos orificios tenían disponibles. El agua salía a borbones por todos los lados y se estaba adueñando de la plaza, donde a media mañana alcanzaba ya dos o tres palmos.
Por entonces, muchos residentes habían salido a los balcones, en medio de una creciente algarabía. Desde el privilegiado puesto donde me situaba, advertí un movimiento de simpatía en el edificio colindante. De hecho, sorprendí a algunos de sus moradores alineándose sin tapujos con la operación grifo y dejando salir torrentes hacia el exterior. Algo parecido ocurrió en las demás fincas, que se pusieron a llorar por cuantos orificios tenían disponibles. El agua salía a borbones por todos los lados y se estaba adueñando de la plaza, donde a media mañana alcanzaba ya dos o tres palmos. Bajé hasta donde pude, dado que la marea lamía ya la base del tercero. No quería mojarme por nada del mundo. Por suerte, me pude encaramar a un gran cajón que flotaba por allí. Haciendo pala con las manos, crucé hasta mi bloque sin recibir ninguna salpicadura. Me agarré a la barandilla de un balcón y entré en la vivienda. No había nadie y me dirigí hacia la puerta para llegar a la escalera y ascender hasta mi planta subiendo los escalones de dos en dos. Los grifos seguían brotando en mi ático y opté por cerrarlos. Luego me asomé y vi una especie de embarcación municipal que se aproximaba hasta el lugar donde se regocijaban los bañistas. Uno de los tripulantes agarró una larga cadena con un gancho en su extremo. Siguiendo las indicaciones de un compañero, la sumergió y tanteó el fondo con movimientos circulares, dando súbitos tirones hacia sí de forma aleatoria. Aunque le costó un buen rato, en uno de esos lances al fin encontró una resistencia. Con enormes esfuerzos, entre tres subieron la cadena con la presa en su garra. Era la tapa de hierro de una alcantarilla sin ojal, pero con un pequeño asidero. Enseguida se formó un gigantesco remolino y todos los que estaban nadando fueron arrastrados por la fuerza centrípeta. El orificio engulló el agua hasta la última gota y cuanto está contenía. Nada ni nadie quedó en la plaza.
Bajé hasta donde pude, dado que la marea lamía ya la base del tercero. No quería mojarme por nada del mundo. Por suerte, me pude encaramar a un gran cajón que flotaba por allí. Haciendo pala con las manos, crucé hasta mi bloque sin recibir ninguna salpicadura. Me agarré a la barandilla de un balcón y entré en la vivienda. No había nadie y me dirigí hacia la puerta para llegar a la escalera y ascender hasta mi planta subiendo los escalones de dos en dos. Los grifos seguían brotando en mi ático y opté por cerrarlos. Luego me asomé y vi una especie de embarcación municipal que se aproximaba hasta el lugar donde se regocijaban los bañistas. Uno de los tripulantes agarró una larga cadena con un gancho en su extremo. Siguiendo las indicaciones de un compañero, la sumergió y tanteó el fondo con movimientos circulares, dando súbitos tirones hacia sí de forma aleatoria. Aunque le costó un buen rato, en uno de esos lances al fin encontró una resistencia. Con enormes esfuerzos, entre tres subieron la cadena con la presa en su garra. Era la tapa de hierro de una alcantarilla sin ojal, pero con un pequeño asidero. Enseguida se formó un gigantesco remolino y todos los que estaban nadando fueron arrastrados por la fuerza centrípeta. El orificio engulló el agua hasta la última gota y cuanto está contenía. Nada ni nadie quedó en la plaza.