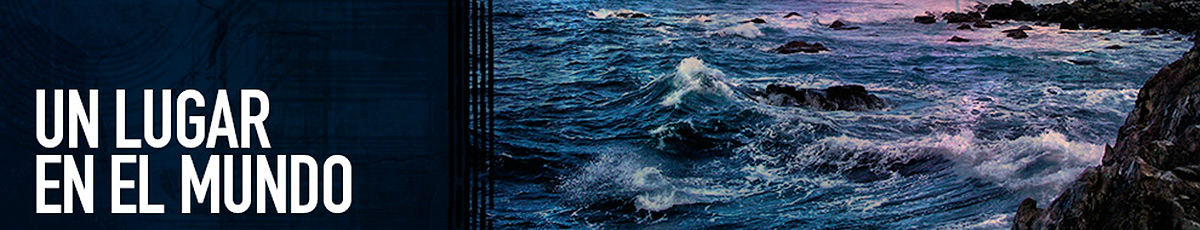Djemma El-Fnaa: la jauría humana

En el balcón de enfrente de mi casa puedo ver a una mujer tendiendo la ropa enfundada en una túnica negra que casi no deja que se le vea la cara. Cojo el metro rumbo al aeropuerto. Mi Ryanair (gracias, Dios de los aviones baratos) sale hacia el sur con puntualidad prusiana. El paisaje desde la ventanilla del avión no parece un desierto. Es bastante verde, con plantaciones suficientes para dar de comer a una buena cantidad de comehierbas, no parece estar en medio de un desierto. Descendemos. Se me taponan algo los oídos, incluso el izquierdo me pega un pitido que debe ser porque algún hijoputa se acuerda en este momento de mi en la península Ibérica.
Desciendo por la escalera y me dejan en mitad de la pista. Accedo a unas instalaciones con ligero aroma a urinario (pis y caca mezclado con alcantarilla reseca), como en los antiguos estadios de fútbol. Llego hasta una garita. Entrego mi pasaporte y una hojita de papel que da detalles sobre mi estancia a un hombre gordo moreno vestido con un traje pasado de moda en todo occidente. El tío charla con otro también trajeado sobre unas fotos que están viendo en el móvil, entre risas. Se monta cola. Mira mi documentación. Me dice algo. No lo entiendo. Balbucea, sigo sin entenderlo. Mi acompañante cree que el tío quiere que yo escriba algo más en la casilla de “profesión”, que sólo pone una palabra que no comprende. Cuando viajamos a Cuba puse que era tornero fresador, debí escribir aquí lo mismo. Escribo lo primero que se me viene a la cabeza y me deja pasar.  Una maraña de taxistas, taxistas entre comillas, me ofrecen sus servicios. Seguimos camino hacia la parada del autobús, donde uno de estos conductores regatea precios aun dándose cuenta de que no le hago ni puto caso. Le pregunto que si allí para el número 19, y me dice que sí y adivina que no hay nada que rascar, pero insiste una última vez.
Una maraña de taxistas, taxistas entre comillas, me ofrecen sus servicios. Seguimos camino hacia la parada del autobús, donde uno de estos conductores regatea precios aun dándose cuenta de que no le hago ni puto caso. Le pregunto que si allí para el número 19, y me dice que sí y adivina que no hay nada que rascar, pero insiste una última vez.
Hace calor en el autobús. Veo muchas motos y bicis conduciendo cómo y dónde buenamente pueden. Tardamos poco rato en llegar a la parada de Jema El Fnaa, al lado de La Kutubia. Nos bajamos. Es mi primer contacto con la jauría humana. Me ofrecen taxis y alguno hachís. Me siento observado. Caminamos hasta la plaza. Es mediodía y hay poca gente, sólo vendedores de zumo y encantadores de serpientes agilipolladas. Tomamos la calle que nos indica google, pero está equivocada. Un tipo consigue pegarse a nosotros y nos lleva hasta el Riad, que se encontraba a mano derecha en vez de a izquierda como decía el puto mapa. El pobre hombre nos ve cara de no dar dinero y se marcha.
Detrás de una pequeña puerta en un callejón está el riad donde nos alojamos. Nos recibe un chico simpático, que nos ofrece un te y explica las excursiones (que no vamos a hacer) que pueden realizarse en los alrededores. Subimos a una habitación que es como un oasis. Los gruesos muros, como los de las casas antiguas de pueblo, aíslan del calor (mantiene temperatura constante) y del run run ensordecedor exterior de la jauría humana.
Caminamos por calles estrechas o muy estrechas a un paso de ser atropellados por motos, bicicletas o carros tirados por mugrientos burros conducidos por hombres muy abrigados para la temperatura reinante a velocidades de gran premio y que, milagrosamente, ni nos rozan. Continúo sintiéndome observado, desnudado por miles de ojos. Todo el mundo me chista para intentar venderme desde hachís hasta su cuerpo. Sondean mi indefinida nacionalidad preguntando a voces. Yo ni les miro, sólo digo el latiguillo del que ya no me separaré en cuatro días: “no, megsí”, que repetiré como un mantra unos cuantos miles de veces para zafarme de toda la jauría humana que trata de venderme su vida o de avasallarme para sacarme un puñado de dirhams.
Llama la atención la copiosa ropa que esta gente lleva puesta a una temperatura que ronda los treinta y cinco grados. Y no van abrigados para lucir moda prêt-á-porter, porque la mayoría de las chaquetas de plástico imitación al cuero están raídas y bajo las gruesas desgastadas chilabas se les transparentan los gayumbos negros chinos Kalvin Clein. También me escama que el noventa por ciento de los caminantes son hombres. Las mujeres, si es que lo son, porque van tapadas la mayoría de pies a cabeza con túnicas para intentar resultar indiseables sexualmente (aunque las moras antes de engordar una tonelada suelen estar muy buenas) y por ello un hombre podría perfectamente pasar por mujer, viven ocultas al gran público. Tampoco hay excesivos niños por la calle, y bebés prácticamente ninguno, a pesar de que la tasa de procreación (o fornicio con fecundación) es, al menos en las estadísticas, muy alta.
En cuatro días sólo vi un perro. Gatos, en su mayoría escuálidos y curiosamente muy sucios (algo raro, porque es un animal extremadamente limpio), unos cuantos, pero no tantos como cuentan los viajeros. Pues sí, solamente vi un perro. Una especie de pastor alemán cruzado con galgo o algo así que descansaba, o estaba muerto, sobre la acera de delante de la mezquita de La Kutubia. En medio del ruido ensordecedor del tráfico el animal dormía, temporal o eternamente, recostado contra el suelo, sin inmutarse y aparentemente confiado de no ser pisado u atropellado. Nos paramos un instante para ver si respiraba, pero pudimos dar fe de que lo hiciese. Nadie le hacía caso. ¿Dónde están los perros en Marrakech? Los musulmanes no comen cerdo, pero podría ser que lo sustituyeran por perro al horno.
Regresamos al riad por la tarde para descansar antes de salir a cenar. Llamamos a la puerta y nos abrió otro recepcionista diferente, Abdel. Charlamos un rato. Nos ofreció también un té con menta. No suelo tomar más de un té o un café al día, porque si no no duermo por la noche, pero esta vez hice una excepción. Charlábamos animadamente los tres cuando, con un hábil cambio de tema, Abdel se puso a impartirnos una charla sobre el aceite de Argán. Ya sabíamos la historia, pero escuchamos su relato haciéndonos los educados (que no lo somos, claro). Saltaron mis alarmas cuando comenzó a elogiar una tienda donde vendían el mejor aceite que pudiéramos imaginarnos. Aderezó todo ello con una rocambolesca anécdota en la que un amigo suyo egipcio le descubrió el maravilloso establecimiento durante una visita a la ciudad.
Pellizco la pierna de mi acompañante disimuladamente, para que corte el rollo, porque llevábamos ya media hora con Abdel, pero ella no me hace caso y le da carrete haciéndose la buena niña (que no, que no lo es, en absoluto). Ella trata de cambiar de tema elogiando los vasos en los que nos han servido el té, y entonces el animado recepcionista se descuelga con: “yo puedo conseguirte unos vasos baratos, a Euro el vaso”. Hago ademán levantarme adornándome con un falso bostezo, y Abdel me dice, sin que se lo pidamos, que nos acompañará a la tienda del aceite de Argán maravilloso. Qué hijoputa.
La comida es extremadamente barata. No acostumbramos a acudir a restaurantes, pero aquí es posible hacerlo sin que te despeluchen. Desde la terraza de uno observamos cómo la jauría humana sale de sus madrigueras por la noche a meter ruido a Jemma El Fnaa (no Fnac, Fnaa). La plaza en cuestión parece un volcán en erupción, con fumarolas de humo de fritanga y estruendosos ritmos impelidos por grupos de percusionistas desperdigados en un informe caos.
Paseamos sin rumbo por el lugar. Un tipo me acerca a la cara una pobre culebra que parece muerta o aterrada. Otro trata de que me siente en su chiringuito restaurante. Otro trata de que me haga una foto con su mono disfrazado de Cristiano Ronaldo. Me preguntan mil veces por mi nacionalidad y mi ciudad. A algunos les soy sincero e inmediatamente se declaran admiradores del Real Madrid como excusa para venderme un bolso, un farol, hachís o su propio cuerpo.
Nos desviamos en plena noche hacia una de las tortuosas calles. Allí parece que somos los únicos con tez blanca de los que pasean, lo que nos sitúa como blanco, más si cabe, de todas las miradas y voces. Tratan de vendernos mil veces objetos imposibles, comida, hachís o su propio cuerpo varios cientos de personas. Me llaman la atención una anciana y una mujer con dos niños pequeños que piden limosna en dos puntos diferentes, y a las que hace horas hemos visto en la misma postura en el mismo lugar haciendo lo mismo (y volveremos a encontrarlas a cualquier hora del día o de la noche allí, inamovibles). Fatigados de evitar ventas y motos en gran premio callejero nos retiramos al riad.
El desayuno del establecimiento hotelero es abundante y rico. Y dos pajarillos se suben a la mesa y picotean las migas en incluso los bollos sin apenas timidez. Nos cuentan que son “de allí”, que todas las mañanas entran, por sistema, a desayunar. Uno de ellos, inconfundible, tiene un hilo anudado a una pata. Otro, más chiquitillo, una mancha gris en el pico. Les han colocado un cuenco de metal con agua en el centro del patio para que beban y se bañen. Viven bien estos dos pájaros.  Las chicas que hacen las tareas del riad son serviciales y amables, pero a mi no me miran casi a la cara, sonríen hacia el suelo. Apenas nos hablan, a nosotros sólo se dirigen dando palique los dos recepcionistas. Iassud, el más joven es muy amable y no nos persigue, al contrario que Abdel, algo más mayor. Cuando salimos de nuevo por la puerta nos alcanza e interroga sobre hacia dónde vamos. Nos insiste en que al día siguiente nos acompañará a la tienda de los cojones del aceite de Argán. Yo propongo a mi acompañante evitarlo, aunque ella es mucho menos hija de puta que yo y sé que no será capaz de ser algo grosera o de hacerle notar que no vamos a ser tan gilipollas como para comprar lo que él nos diga.
Las chicas que hacen las tareas del riad son serviciales y amables, pero a mi no me miran casi a la cara, sonríen hacia el suelo. Apenas nos hablan, a nosotros sólo se dirigen dando palique los dos recepcionistas. Iassud, el más joven es muy amable y no nos persigue, al contrario que Abdel, algo más mayor. Cuando salimos de nuevo por la puerta nos alcanza e interroga sobre hacia dónde vamos. Nos insiste en que al día siguiente nos acompañará a la tienda de los cojones del aceite de Argán. Yo propongo a mi acompañante evitarlo, aunque ella es mucho menos hija de puta que yo y sé que no será capaz de ser algo grosera o de hacerle notar que no vamos a ser tan gilipollas como para comprar lo que él nos diga.
La escala social en Jemma El Fnaa (o como coño se escriba) es piramidal. En la cúspide, el poder absoluto, Dios vivo, está el rey Mohammed VI, única imagen decorativa figurativa permitida (en fotos de dudoso gusto que adorman casi cualquier sitio). Más abajo, los hombres, raza masculina. Por debajo, los guiris, machos y hembras, estas últimas deseables sexualmente o no. En la base de la pirámide, en lo más bajo, al mismo nivel, mujeres autóctonas (raza femenina), negros subsaharianos, serpientes, monos, gatos, caballos. Cuando Mohammed VI llegó al poder reformó la constitución impidiendo, al menos sobre el papel, los casamientos forzosos y que las mujeres solteras tuvieran que someterse a la autoridad de su padre o de su hermano mayor. En las tiendas ninguna mujer despacha, sólo hombres, un manojo de pollas vendedoras de cuero, telas, faroles, minerales, hachís o sus propios cuerpos.
Tomamos una mañana dirección hacia los zocos. Una maraña impenetrable de calles estrechas en las que todo el mundo trata de venderte algo. Un laberinto. Tratamos de caminar hacia el norte rumbo a la Madrasa de Yousseff, una antigua escuela coránica en la que 900 personas vivían apiñadas en 100 pequeñas habitaciones aprendiendo que hacer con sus vidas y las de los demás a través de los preceptos del Corán. Conseguir un rumbo fijo es muy difícil para el profano en el lugar. Hablaba con mi inocente acompañante de cómo llegar a la madrasa cuando un tipo en moto nos escucha, frena en seco y nos invita a seguirle. Hijoputa. No le hacemos ni caso, pero él sigue como si fuera nuestro guía oficial. Nos desespera con sus gritos y ademanes, nos entristece, aturde y finalmente nos enfada. No hay ni forma de despistarle. Le hago una seña. Lo agarro del hombro y le digo, en mi macarrónico francés y con mi puta sonrisa falsa en la boca: “no quiero ofenderte, pero no quiero guía, sólo pasear tranquilo, ti compgand?. Me contesta: “sí, pero tengo que echar gasolina a la moto”. Saco tres dirham de mi bolsillo, se los doy y el tío me echa una mirada de asco. Le digo adiós con la mano mandándole a tomar por culo inequívocamente. Un rato más tarde nos lo volvemos a encontrar, y nos llama a voces “amigossss”, invitándonos a entrar en una tienda en la que venden cuero, faroles, agua, e imagino que hachís y sus cuerpos. Le saludo con una sonrisa y gesto de “qué coñazo eres”, me entiende y finge ponerse serio.

Buscamos el zoco de los tintoreros entre el laberinto de calles y cuerpos, porque a mi acompañante se le ha metido en el chocho que tiene que verlo. Nos desviamos por una calleja y un tipo nos dice que no pueden pasar occidentales. Cuando me doy la vuelta, me encuentro a mi espalda con dos halcones comiendo carne sobre unos palos en la puerta de una tienda. Los dos paran de comer un segundo y me miran. Quiero soltarlos. Quiero soltarlos. Quiero soltarlos. Finalmente un tío vestido con una sucia chilaba grisácea nos escucha comentar y resulta que nos dice que estamos en la puerta del zoco de los tintoreros. Entramos. Mi acompañante le da conversación. Mal asunto. Nos descuelgan mil y un trapos a precios no baratos. Le digo que mañana volvemos, la típica mentira piadosa, y finge creerme. Regresamos hacia Jemma El Fnaa.
Comemos varias veces en el mismo restaurante, Tubkal, en una esquina del placerío. Los camareros son gente amable, casi las únicas personas que no tratan de comerte la oreja en medio de toda la maraña. En una de las comidas nos sentamos al borde de la terraza, junto a la calle, y una recua de vendedores de tabaco, de gafas, de pañuelos de papel, de hachís y de su propio cuerpo nos ofrecen constantemente sus productos. Todo el mundo debe ganarse, y no parece que muy fácilmente, el sustento.
A determinadas horas, de las mezquitas salen cantos llamando a la oración. No los recitan los moecines tradicionales, sino que se nota que son cintas de cassette pregrabadas con alaridos no muy acompasados. En las puertas de las mezquitas puede verse a mujeres con niños pequeños pidiendo limosna. Los cánticos suben de tono y se repiten hacia el horizonte por las diversas mezquitas configurando una amalgama de sonidos indescifrables, más parecidos al grito de los Morloch, esa raza tan magnífica del futuro, llamando a trabajar y a merendarse a los Siloy que cantos religiosos.  Observamos, desde la terraza del Café de France, como la jauría humana entra en ebullición sobre Jemma El Fnaa. Se dejan llevar por el mantra de sonidos informes y por el olor a carnuza requemada. Bajamos cuando terminamos nuestros zumos, porque Djemma El Fnaa (o como leches se escriba) es sólo para abstemios, y varias mujeres, o al menos eso parece que son, tratan de vendernos horribles falsos tatuajes de henna. Recomiendan que ni las mires ni te acerques, porque si lo haces te cojen la mano, te pintan sin permiso y si no les das algún dirham se ponen farrucas (o farrucos, porque puede que bajo las túnicas haya hombres o mujeres).
Observamos, desde la terraza del Café de France, como la jauría humana entra en ebullición sobre Jemma El Fnaa. Se dejan llevar por el mantra de sonidos informes y por el olor a carnuza requemada. Bajamos cuando terminamos nuestros zumos, porque Djemma El Fnaa (o como leches se escriba) es sólo para abstemios, y varias mujeres, o al menos eso parece que son, tratan de vendernos horribles falsos tatuajes de henna. Recomiendan que ni las mires ni te acerques, porque si lo haces te cojen la mano, te pintan sin permiso y si no les das algún dirham se ponen farrucas (o farrucos, porque puede que bajo las túnicas haya hombres o mujeres).
Un tipo barbudo pasea con su mujer, embozada en una especie de burka, de la mano por la plaza. ¿Eso no era un sacrilegio? Regateamos con un vendedor de bolsos. Me dice: “no estoy regateando contigo, sólo con tu mujer”. Ella cede y le paga unos pocos dirham más de lo que yo hubiera hecho. A él se le ve satisfecho. Luego ella me echa la culpa de haber pagado de más, la muy zorra, acto que repite varias veces con otros objetos absurdos que queremos comprar. Yo quiero agenciarme un farol. Entro en una tienda. El tipo me dice que vale 50 dirham el que quiero. Le digo que no. Me dice que cuánto quiero pagar, le digo que 10. Me dice que ni hablar, le digo que máximo 15. Me hace ademán de que me vaya de la tienda. Otro tipo fuera me escucha comentarlo y me ofrece uno por 20 Dirham. Le digo que no, que 10. Entonces me mira como si fuera un semejante de verdad y me dice que no puede ser tan barato, de verdad, que no gana casi nada con ello, que lo comprenda. La mirada y la voz, sinceras, me ablandan, y le doy los 20, abusivos, dirham, por el puto farol. Me siento satisfecho por sentir “el resplandor” al menos en una persona de todas las que me he cruzado en esta ciudad.
Desayunamos. Abdel nos sonríe y nos agasaja. Nos cuenta que al día siguiente no nos verá porque tiene el día libre, que luego se despedirá de nosotros y nos acompañará un rato. No le hemos invitado a acompañarnos, claro. Cuando pasamos por recepción no hay nadie. Le hago una seña a mi amiguita y salimos a la calle evitando el encuentro. Le digo que demos un rodeo, pero ella, confiada, se niega, porque además hace mucho calor y ella para caminar es más vaga que el brazo de Espinete. Error. Cuando andamos en dirección al sur a paso de fascista, Abdel nos alcanza como alma que lleva el diablo. Charlamos con él de camino. Llegamos al palacio-museo al que queremos entrar, pero Abdel se pone muy pesado con que vayamos a la tienda de los cojones del aciete de argán. Me rindo ante él y ante mi acompañante, que no puede negarse ni ser borde. Llegamos a la tienda, entramos y Abdel se despide tras dos minutos confiando en que las dependientas con su habitual labia y chantaje emocional nos hagan comprar. Pero yo les digo que ahora no queremos cargar con cosas y salimos escopetados. Ellas se dan perfecta cuenta de que somos unos hijos de puta, pero se quedan con la esperanza, vana, de que no les estemos mintiendo y volvamos.
Entramos al Palacio de la Bahía, que fue propiedad en el siglo XIX de un hombre poderoso, un tal Bu Ahmed apodado “el hombre tronco”. El tipo estaba al parecer muy gordo, y era famoso porque vomitaba la comida, en plan bulímico como algunas de nuestras amigas, para luego poder volver a comer. Cuentan que era un puto gordo despreciable. Luego bajamos hacia la kasbah, aplatanados por el calor, hacia las tumbas saadíes, el camposanto misterioso oculto a los occidentales que descubrieron por casualidad dos oficiales franceses en medio del laberinto de calles. Volvemos a Jemma El Fnna (o como coño se diga) por la avenida donde aparcan los taxis, que huele toda ella a pis humano soltado sobre los muros, y que termina en la avenida de los coches de caballos de alquiler, que huele que apesta toda a pis de caballo deshidratado pero que, milagrosa y misteriosamente, no se encuentra llena de heces (mierdas) de caballo.

Salimos del riad y, saltando de bar en bar y de zoco en zoco para amortiguar el calor, esperamos a que llegue la hora de nuestro regreso al aeropuerto. Atravesamos por última vez la multitud que nos ofrece bolsos, tabaco, taxis, hachís, fotos con un mono (disfrazado en esta ocasión Messi) y sus propios cuerpos. Tomamos de nuevo el autobús 19. El calor me pega al asiento. El autobús da un rodeo por la zona nueva de la ciudad, compuesta por avenidas polvorientas con tráfico incesante. A las afueras se encuentran los hoteles de lujo. En el aeropuerto se finge seguridad extrema y nos hacen rellenar de nuevo una hojita de papel con chorradas.
No encontramos, por ninguna parte, odaliscas bailando la danza del vientre. Eso sí, si bebes agua del grifo dicen que puede que hagas bastante de vientre (del idem). En todo caso, nosotros nos bebimos en los puestos ambulantes unos zumos muy ricos sin envasar y aquí estamos, y sin necesidad de cagar a todo trapo después.
En la sala de embarque charlamos con una pareja jovencita, él calvete alto rapado y ella con tetas visiblemente gordas y hermosas, que nos cuentan que sólo han salido del hotel un día tras pasar mucho susto esa única mañana en la plaza y los zocos durante la que un tipo les ha comido la oreja diciéndoles que había vivido en Barcelona, les ha llevado a diversas tiendas perdidas de la mano de Dios, “creíamos que nos iban a atracar”, nos cuentan.... y luego una tatuadora de henna la ha pintado la mano a la fuerza y la ha cobrado, y varios vendedores se les han puesto farrucos e insultantes.... total, que se han pasado los días en la piscina y en el jacuzzi del hotel. Nosotros, a su edad, no podíamos venir a follar a Marrakech, no teníamos dinero más que para fornicar en nuestras propias casas en ausencia de nuestros padres y en aparcamientos cuando caía la noche.
Espero no haber ofendido a nadie en este texto, lo digo irónicamente, claro. Jemma El Fnaa, o como coño se escriba, la jauría humana.