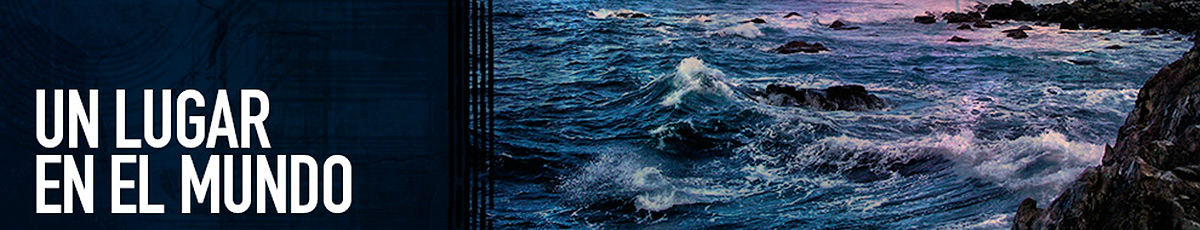Lozoya

A finales de los años setenta del siglo pasado las gentes de la ciudad de Madrid que no eran gilipollas compraban coches utilitarios y salían los fines de semana con ellos a las tierras aledañas a desvirgarlas con su humo y sus basuras. Tiempos de inocencia y salvajismo. Pero recogíamos la basura en realidad, nunca tirábamos mierda en el campo. Era una generación de padres muy grunge y malolientes, Kurt Cobain fue un imitador barato de ellos, pero no se drogaban, solo bebían, y trataban de ensuciar lo menos posible. Los domingos en los que no hacía demasiado frío salíamos temprano con los maleteros cargados hasta arriba de comida y bebida hacia la sierra. Nos gustaba subir el Puerto de los Leones y girar hacia la izquierda hacia Peguerinos. El Vado del Burro, apropiado nombre para un río y sus pescadores, y para las gentes del lugar, que parecía el salvaje oeste pero con menos higiene. Allí mi padre y sus amigos se sentía como peces en el agua y esquilmaban algunos arroyos. Pero pronto descubrimos, algo aún mejor, que subiendo por la carretera de Burgos estaba el Lozoya, el río que daba, y da, de beber a Madrid y que es un paraíso en la tierra al alcance del neumático humano. Fue un amor a primera vista.
 Este maravilloso río recoge el agua de nieve de los riachuelos de toda la sierra lejos de las inmundicias humanas cercanas. Libre y limpio como la patena. Gracias a él nunca nos faltará el agua. Y en los años setenta y ochenta además soltaban allí truchas de repoblación. Había que pedir unos permisos para pescarlas, muy baratos, y te dejaban coger ocho o diez, y comértelas, o tirarlas. Naturalmente, mi padre nunca se llevaba un domingo menos de treinta o cuarenta para casa, era un concurso sin premio entre él y sus colegas para ver quien podía sacar más peces del río. Primero empezamos a ir a la zona del puente. Se bajaba allí por un camino que partía del bar del tío Isabelo. En realidad no era un bar, porque hacía mucho que no tenían bebida ni comida ninguna que vender, vivían quién sabe de qué. Simplemente colocaban una cadena en la bocana del camino y había que pagarles por dejarte pasar. Eran una pareja de ancianos semiabandonados, el tío Isabelo ya casi no podía andar ni hablar, y su mujer, una hembra con mala hostia, no se debía haber lavado desde los años cincuenta como poco. A ella se la veía de armas tomar a pesar de tener más de ochenta años. Le daban dinero y alguna cosa de la comida que llevábamos y abría el candado con una falsa sonrisa algo amenazadora.
Este maravilloso río recoge el agua de nieve de los riachuelos de toda la sierra lejos de las inmundicias humanas cercanas. Libre y limpio como la patena. Gracias a él nunca nos faltará el agua. Y en los años setenta y ochenta además soltaban allí truchas de repoblación. Había que pedir unos permisos para pescarlas, muy baratos, y te dejaban coger ocho o diez, y comértelas, o tirarlas. Naturalmente, mi padre nunca se llevaba un domingo menos de treinta o cuarenta para casa, era un concurso sin premio entre él y sus colegas para ver quien podía sacar más peces del río. Primero empezamos a ir a la zona del puente. Se bajaba allí por un camino que partía del bar del tío Isabelo. En realidad no era un bar, porque hacía mucho que no tenían bebida ni comida ninguna que vender, vivían quién sabe de qué. Simplemente colocaban una cadena en la bocana del camino y había que pagarles por dejarte pasar. Eran una pareja de ancianos semiabandonados, el tío Isabelo ya casi no podía andar ni hablar, y su mujer, una hembra con mala hostia, no se debía haber lavado desde los años cincuenta como poco. A ella se la veía de armas tomar a pesar de tener más de ochenta años. Le daban dinero y alguna cosa de la comida que llevábamos y abría el candado con una falsa sonrisa algo amenazadora.
Pronto dejamos de ir al puente. Metíamos los coches por otro camino hasta un antiguo refugio de ICONA, y luego bajábamos por una senda hasta el cauce, donde en tiempos pretéritos hubo un molino, porque aún hoy se puede ver el canal que se desviaba del río para darle fuerza. Una vez encontramos ocho cachorros de una perra que había parido en el canal seco, y ese verano, cada domingo, jugamos con ellos, hasta que se los llevaron. Y nos gustaba ir a buscar a nuestros padres por la ribera, por la que discurría una senda que conocíamos como la palma de nuestras manos. Nos dejaban en libertad total, y podríamos habernos ahogado o matado cayendo desde algún risco, o asesinado unos a otros, pero nunca pasaba nada, el río era amable y podías vadearlo prácticamente por casi todas partes con el agua hasta el cuello, y si nos pegábamos más nos valía ocultar las heridas, porque seríamos rematados en casa si se sospechaba que había violencia. No nos daba ningún miedo la corriente aunque no sabíamos nadar, era suave y fresca. Debajo de una roca en una poza vivía una familia de culebras de agua, que nos daban miedo por algún ancestral instinto oculto. Algunos ratos cogíamos un trozo de sedal y una veleta, le poníamos gusanos y picaba algún pez pequeño o incluso alguna trucha de vez en cuando. Guardábamos nuestras presas en cestas donde se quedaban morían retorciéndose y se quedaban secas muy rígidas. Genocidio sushi.
 En la ladera norte de la sierra están el puerto y el pueblo de Canencia. A finales de siglo unos compañeros de universidad alquilaron, muy ufanos, una casa allí a unos lugareños para vivir barato, fumar porros en un ambiente sano y luego bajar a clase en autobús de linea todos los días. Apenas duraron un par de meses, en cuanto llegó el invierno salieron escopetados corriendo hacia la ciudad, congelados, se podían escuchar las carcajadas de los viejos del pueblo al verlo. Mi padre tenía dos amigos, Los Hermanos, que eran del pueblo de Canencia. Habían montado un bar en Tetuán. Dos tipos duros cejijuntos pero cariñosos que no querían cobrarle cuando estaba de Rodríguez en verano y bajaba a su bar a comer. Un año fuimos a pescar ya entrado el otoño, casi era invierno. Íbamos varias familias en cuatro coches. Se puso a hacer un frío de cojones y decidieron que teníamos que marcharnos más pronto de lo habitual. El frío es una mierda, aunque lo aguantes bien. A uno se le ocurrió acortar subiendo Canencia por el norte y bajar hacia Miraflores, por si había atasco. En cuando pasamos el pueblo en la ladera comenzó a nevar. Había un cartel que ponía “con cadenas”. Pusimos las cadenas y seguimos hasta la cima. Mi padre maldecía cada vez que el coche patinaba. Se fumó por lo menos una cajetilla de ducados entera durante el largo y lento trayecto, encendiéndose un cigarro con otro. Apenas se veía a un metro del parabrisas, ni el coche de delante, el 850 de Pepo. Recuerdo el ruido la nieve rascando los bajos del coche, y a mi padre pegando volantazos y cagándose en Dios y en la puta virgen. Al llegar a Miraflores, en el cartel de allí a pie de montaña rezaba “Cerrado por nieve”. Nos bajamos en un bar y nos reímos mucho de la hazaña. Nadie murió, nadie se despeñó, los coches estaban asegurados a terceros.
En la ladera norte de la sierra están el puerto y el pueblo de Canencia. A finales de siglo unos compañeros de universidad alquilaron, muy ufanos, una casa allí a unos lugareños para vivir barato, fumar porros en un ambiente sano y luego bajar a clase en autobús de linea todos los días. Apenas duraron un par de meses, en cuanto llegó el invierno salieron escopetados corriendo hacia la ciudad, congelados, se podían escuchar las carcajadas de los viejos del pueblo al verlo. Mi padre tenía dos amigos, Los Hermanos, que eran del pueblo de Canencia. Habían montado un bar en Tetuán. Dos tipos duros cejijuntos pero cariñosos que no querían cobrarle cuando estaba de Rodríguez en verano y bajaba a su bar a comer. Un año fuimos a pescar ya entrado el otoño, casi era invierno. Íbamos varias familias en cuatro coches. Se puso a hacer un frío de cojones y decidieron que teníamos que marcharnos más pronto de lo habitual. El frío es una mierda, aunque lo aguantes bien. A uno se le ocurrió acortar subiendo Canencia por el norte y bajar hacia Miraflores, por si había atasco. En cuando pasamos el pueblo en la ladera comenzó a nevar. Había un cartel que ponía “con cadenas”. Pusimos las cadenas y seguimos hasta la cima. Mi padre maldecía cada vez que el coche patinaba. Se fumó por lo menos una cajetilla de ducados entera durante el largo y lento trayecto, encendiéndose un cigarro con otro. Apenas se veía a un metro del parabrisas, ni el coche de delante, el 850 de Pepo. Recuerdo el ruido la nieve rascando los bajos del coche, y a mi padre pegando volantazos y cagándose en Dios y en la puta virgen. Al llegar a Miraflores, en el cartel de allí a pie de montaña rezaba “Cerrado por nieve”. Nos bajamos en un bar y nos reímos mucho de la hazaña. Nadie murió, nadie se despeñó, los coches estaban asegurados a terceros.
Los chicos grunge eran rudos. Cada mano de mi padre era como las dos mías, y eso que las mías son anchas. Urbano pegaba a su mujer, que a veces aparecía con un ojo morado, y las mujeres le miraban con odio. Era bastante hijoputa, aunque generoso invitando. Mi madre decía que si un hombre la pegaba por más fuerte que fuera que ella no había cojones a hacerlo, porque cogería una sartén de hierro y por la espalda lo mataría a golpes en la cabeza hasta abrírsela como un melón, que a la mala leche nunca la puede parar la fuerza. La creo, es capaz, o lo fue. Mi padre era un tipo muy fuerte, pero jamás puso la mano encima a ningún hombre o animal. Y su amigo, Pepo, contaba sus peleas por los pueblos entre risas, podía él solo con al menos dos tíos, pero la condición para pelear era enfrentarse siempre a alguien al menos tan fuerte como él o a algún hijo de puta, que había antes tantos como ahora en el mundo y siempre es bueno medirle el lomo a alguno. Pepo era un tipo maravilloso y risueño al que nunca vi en bañador, porque vadeaba los ríos arremangándose el pantalón. Desmontaba los motores de los coches y los volvía a montar, y funcionaban. Fue camionero, matarife y casquero. No le gustaba nada la playa, solamente los ríos.
 Una vez vino al Lozoya con nosotros un chacutero guei que trajo el jamón más rico que nunca he probado en mi vida. Nos dejaron beber un poco de cerveza Mahou a los niños, algún culo de vaso, y el simpático choricero bigotudo LGTB había traído dos deliciosas paletillas de Jabugo que deglutimos como si fuera agua fresca del río. El hombre no tenía licencia de pesca ni permiso de ICONA pero mi padre y Pepo habían regalado botellas coñac Napoleón al guarda y hacía la vista gorda, posiblemente también por cierto miedo. Felipe el charcutero pescó solamente un par de truchas, pero le regalaron cuarenta y las vendió en su charcutería de Moratalaz el lunes.
Una vez vino al Lozoya con nosotros un chacutero guei que trajo el jamón más rico que nunca he probado en mi vida. Nos dejaron beber un poco de cerveza Mahou a los niños, algún culo de vaso, y el simpático choricero bigotudo LGTB había traído dos deliciosas paletillas de Jabugo que deglutimos como si fuera agua fresca del río. El hombre no tenía licencia de pesca ni permiso de ICONA pero mi padre y Pepo habían regalado botellas coñac Napoleón al guarda y hacía la vista gorda, posiblemente también por cierto miedo. Felipe el charcutero pescó solamente un par de truchas, pero le regalaron cuarenta y las vendió en su charcutería de Moratalaz el lunes.
En verano apurábamos la luz del sol hasta casi las diez de la noche. No importaba la hora de vuelta porque sabíamos que habría un monumental atasco hasta San Agustín, donde comenzaba el doble carril de la autopista, y nos pasaríamos hasta la madrugada en el coche. A mitad de camino parábamos en un lugar que se llamaba “El chiringuito”, donde comíamos bocadillos de chorizo y los padres tomaban botellines que solamente les refrescaban, no les emborrachaban. Jugábamos al futbolín allí y éramos felices viendo a la gente reírse a carcajadas y contando las hazañas del día. Mi padre pescó una vez una arcoíris enorme que deberíamos haber disecado y colgado encima de la tele. Y una vez se durmió sobre una piedra, arrastró hacia abajo sin darse cuenta y casi se cae al río. A mi padre le gustaba sobre todas las cosas del mundo estar solo en el campo, donde hubiera poca gente, donde nadie molestase. Me lo dijo su amigo Genaro, el pollero de Manzanares, en su entierro. Me despertaba y veía brillar al fondo las luces de Madrid al fondo delante de todos los miles de luces de freno de los coches del atasco. Cuando llegábamos de madrugada nos subían casa en brazos y nos metían en la cama.
 El año pasado nos acercamos al río. La casa del tío Isabelo sigue en pie, han montado en ella un restaurante para que las gentes de la ciudad vayan allí a socializar y a comer carne mal hecha a precio de ministro. Cualquier día lo cambiarán por un restaurante de sushi en el que te venderán panga de piscifactoría que te sabrá delicioso. Casi no cabía un coche en el aparcamiento del lugar donde antes nunca había casi nadie. Mi padre y Pepo se deben revolver en sus tumbas al verlo a través de mis ojos, se deben cagar bien en Dios y en la virgen ante tal espectáculo. También la zona es muy frecuentada por posturistas de las motos que se hacen llamar moteros. Algunos de ellos van con estética de ángeles del infierno, en plan duro de palo, pero luego resulta que en realidad debajo del casco son gente con barba postiza que siguen con su mujer, sin follar hace años, solamente para que no los echen de casa y por no pagar la manutención y el colegio de sus hijos. Si bajas a pescar al río sin permiso se te cae el pelo, y la pesca ahora es sin muerte, tienes que devolver las truchas al agua tras pescarlas y humillarlas. Siempre que subo al Lozoya pienso en toda esa gente del pasado y, a continuación, me bajo la bragueta y meo desde la roca de la culebra, que sigue allí, cerca del antiguo molino, para que mi meado siga su cauce hasta tu grifo y después hasta tu boca, y lleves así parte de mí y de mis antepasados en tu interior, mi meado y los restos de semen que pueda haber en mi polla que arrastra el milagroso líquido amarillo. Una vez vi una nutria en el Lozoya. Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Ngong.
El año pasado nos acercamos al río. La casa del tío Isabelo sigue en pie, han montado en ella un restaurante para que las gentes de la ciudad vayan allí a socializar y a comer carne mal hecha a precio de ministro. Cualquier día lo cambiarán por un restaurante de sushi en el que te venderán panga de piscifactoría que te sabrá delicioso. Casi no cabía un coche en el aparcamiento del lugar donde antes nunca había casi nadie. Mi padre y Pepo se deben revolver en sus tumbas al verlo a través de mis ojos, se deben cagar bien en Dios y en la virgen ante tal espectáculo. También la zona es muy frecuentada por posturistas de las motos que se hacen llamar moteros. Algunos de ellos van con estética de ángeles del infierno, en plan duro de palo, pero luego resulta que en realidad debajo del casco son gente con barba postiza que siguen con su mujer, sin follar hace años, solamente para que no los echen de casa y por no pagar la manutención y el colegio de sus hijos. Si bajas a pescar al río sin permiso se te cae el pelo, y la pesca ahora es sin muerte, tienes que devolver las truchas al agua tras pescarlas y humillarlas. Siempre que subo al Lozoya pienso en toda esa gente del pasado y, a continuación, me bajo la bragueta y meo desde la roca de la culebra, que sigue allí, cerca del antiguo molino, para que mi meado siga su cauce hasta tu grifo y después hasta tu boca, y lleves así parte de mí y de mis antepasados en tu interior, mi meado y los restos de semen que pueda haber en mi polla que arrastra el milagroso líquido amarillo. Una vez vi una nutria en el Lozoya. Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Ngong.
>>>Dedicado a Daniel Prieto, rata galega que no conoce el Lozoya<<<<