Alta velocidad
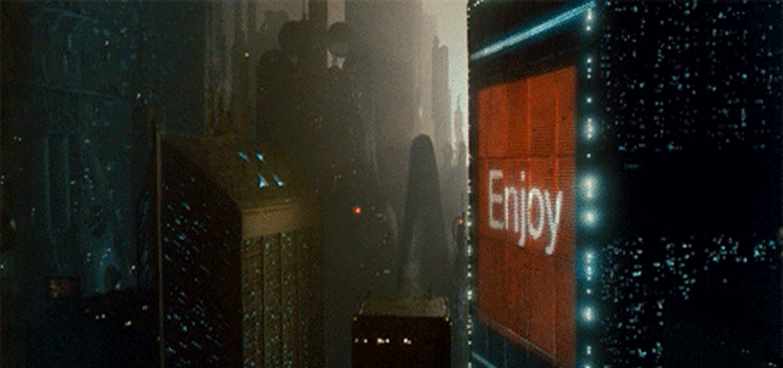
Fugacidad. Los hombres se distinguen de los niños sólo cuando hace frío.
- Si ves que un día me parezco a ellos compra una pistola y pégame un tiro.
- ¿En la cabeza o en el corazón?
- Mejor acribilla mi principal centro energético, así dejaré de escucharles. Cuando hablan es como si se afilaran las uñas contra una pizarra.
- No los odies, aunque sea por los viejos tiempos. Por cierto, ¿qué es ese olor tan raro?
- Es que se me ha escapado un chakra.
Viajamos en el AVE. Me acompaña Marcos Giralt, a ellos Ipad . Ellas llevan Iphones en faltriqueras de marca bajo la lorza. Ellos acuden al gimnasio por obligación. Ellas tienen las pantorrillas como los muslos de Rummenigge en el 82, y cuando se agachan se parecen a Horst Hrubesch rematando en plancha. Me miran con asco. Son sumillers aficionados, expertos cocineros de salón, amantes de la fotografía artística. Después de una hora, Giralt deja de hablarme sobre su padre muerto. Entonces me duermo. Sueño con que Houellebecq entra disfrazado de Dart Vader con una metralleta en la mano y los acribilla a todos aprovechando que están distraídos twitteando. Todo lleno de sangre, el cristal y el metracrilato, las manzanas Apple hechas trizas, el gilipollas de Steve Jobs revolviéndose en su tumba. El paraíso. Me despierto. Atravesamos la submeseta sur entre la niebla. Ya sólo me funciona al cien por cien una extremidad, sólo una de las cuatro, y con reuma por la humedad. Quiero que talen unos cuantos miles de bosques más para hacer libros y periódicos. Ahmadineyad inventará un misil para mandar a tomar por culo todo Silicon Valley.
- Este vagón es el 12…
- Sí, es el mío, no desespere.
- Ehhh….¿Qué móvil tiene usted?
- Pues este que me encontré en el suelo.
- Pero… ¿estaba liberado?
- No, me lo arregló mi pakistaní de confianza. No se preocupe, no lo uso apenas. Sólo para llamar al 112 si es menester, con prepago.
Sánchez se los cargaría a todos, no tiene ni para empezar con estos mequetrefes. Sánchez podría escalar el Chomolungma a pesar de su asma crónica. Sánchez los borraría del mapa con el eco de la suela de su zapato. A Sánchez no le hace falta colgarse carteles de la solapa proclamando profesiones rimbombantes, se los come con patatas y punto, por derecho. Tener cojones no es ir proclamando a los cuatro vientos que se tienen, ni diciendo lo malo que es el mundo, es ganarles siempre metiendo goles de zurda siendo diestro, para que rabien en un impecable arameo. Sánchez se los come con patatas, esa es la razón de que atraviesen su cuerpo con miradas asesinas. Sánchez se los come con patatas y cocretas congeladas. Es una persona poco agraciada de cara, pero los tiene bien puestos, en este mundo eso es mucho más importante. No le pediría que me acompañase a una isla desierta, porque ronca y su tono de voz es desagradable, pero si tuviese que llamar a alguien para que los pasase a cuchillo sin duda llamaría a Sánchez. O a Pepe, el del Madrid. Sánchez podría pasar perfectamente dos inviernos con los Inuit, matar focas a cascoporro y comérselas para desayunar, almorzar, merendar y cenar, todo ello sin quejarse por la baja calidad del menú del restaurante, y aprender a untar de grasa la planta de los esquís de su trineo para descubrir un nuevo Paso del Noroeste. Sánchez viajará algún día al Polo Sur, pero no se congelará ni morirá de jambre porque es capaz de comerse a su propio perro sin pan, o a sus hijos si es preciso. Sánchez no es gilipollas. Los vikingos llegaron muy ufanos a la costa noreste americana, se oían sus carcajadas hasta Wisconsin, y construyeron sus poblados con cuatro palos, como las casas de los tres cerditos. Los Inuit observaban a los forasteros sin inmutarse, y eso les jodía mucho a los vikingos, que eran una panda de borrachuzos gigantones gordos de tez colorada. No se sabe si es que en sus cascos llevaban cuernos de vaca o es que les habían crecido en la frente debido a sus largas ausencias de casa a causa del trabajo. Miraban a los Inuit con desprecio, los llamaban despectivamente “enanos”. Se creían grandes profesionales de la extorsión y el saqueo, incluso asistieron a masters y doctorados sobre ello, pero allí, al otro lado del Atlántico, no había nada que hurtar. Ni siquiera violaban a las mujeres Inuit porque les parecían más feas que pegar a un padre, a ninguna le gustaba la cerveza ni ninguna escuchaba a Bruce Springsteen como ocurre siempre con las tías que están verdaderamente buenas. Entonces sobrevino la “pequeña edad del hielo”, se acabó de repente el “Óptimo climático medieval”. Las aguas del océano se enfriaron y los bacalaos que esos cornudos se comían dejaron de campar por las zonas limítrofes a Terranova. La nieve les llegaba a la altura de los cojones a los vikingos, y sólo podían ponerse pedo dentro de casa, “por los clavos de Cristo, qué jodido frío”, exclamaban a cada paso. Para colmo desapareció la caza y no había puta forma de cultivar nada en aquella mierda de tierra americana asentada sobre sucio permafrost. Los vikingos pasaban más hambre que el perro de un ciego, pero se negaban a practicar las técnicas de pesca de los Inuit porque para ellos eso eran mariconadas. Con el tiempo, no tuvieron más remedio que coger sus barcos y largarse con viento fresco. Al cabo de los años los Inuit ya ni se acordaban de aquellos gilipollas que no aguantaban el frío. La “pequeña edad del hielo” no acabó hasta mediado el siglo XIX. Los vikingos, al regresar a Islandia y Escandinavia, encontraron a sus mujeres fornicando con sus vecinos, pero no las mataron, ellas les echaron de casa. Las vikingas eran unas pedazo de putas, o al menos eso decían los vikingos, porque no existen pruebas arqueológicas de su infidelidad; algunos estudiosos creen que ellas les abandonaron porque eran muy aburridos. Los Inuit al final tenían razón con lo de que eran una panda de gilipollas con pretensiones. La cerveza sólo les hacía efecto placebo.
Los vikingos llegaron muy ufanos a la costa noreste americana, se oían sus carcajadas hasta Wisconsin, y construyeron sus poblados con cuatro palos, como las casas de los tres cerditos. Los Inuit observaban a los forasteros sin inmutarse, y eso les jodía mucho a los vikingos, que eran una panda de borrachuzos gigantones gordos de tez colorada. No se sabe si es que en sus cascos llevaban cuernos de vaca o es que les habían crecido en la frente debido a sus largas ausencias de casa a causa del trabajo. Miraban a los Inuit con desprecio, los llamaban despectivamente “enanos”. Se creían grandes profesionales de la extorsión y el saqueo, incluso asistieron a masters y doctorados sobre ello, pero allí, al otro lado del Atlántico, no había nada que hurtar. Ni siquiera violaban a las mujeres Inuit porque les parecían más feas que pegar a un padre, a ninguna le gustaba la cerveza ni ninguna escuchaba a Bruce Springsteen como ocurre siempre con las tías que están verdaderamente buenas. Entonces sobrevino la “pequeña edad del hielo”, se acabó de repente el “Óptimo climático medieval”. Las aguas del océano se enfriaron y los bacalaos que esos cornudos se comían dejaron de campar por las zonas limítrofes a Terranova. La nieve les llegaba a la altura de los cojones a los vikingos, y sólo podían ponerse pedo dentro de casa, “por los clavos de Cristo, qué jodido frío”, exclamaban a cada paso. Para colmo desapareció la caza y no había puta forma de cultivar nada en aquella mierda de tierra americana asentada sobre sucio permafrost. Los vikingos pasaban más hambre que el perro de un ciego, pero se negaban a practicar las técnicas de pesca de los Inuit porque para ellos eso eran mariconadas. Con el tiempo, no tuvieron más remedio que coger sus barcos y largarse con viento fresco. Al cabo de los años los Inuit ya ni se acordaban de aquellos gilipollas que no aguantaban el frío. La “pequeña edad del hielo” no acabó hasta mediado el siglo XIX. Los vikingos, al regresar a Islandia y Escandinavia, encontraron a sus mujeres fornicando con sus vecinos, pero no las mataron, ellas les echaron de casa. Las vikingas eran unas pedazo de putas, o al menos eso decían los vikingos, porque no existen pruebas arqueológicas de su infidelidad; algunos estudiosos creen que ellas les abandonaron porque eran muy aburridos. Los Inuit al final tenían razón con lo de que eran una panda de gilipollas con pretensiones. La cerveza sólo les hacía efecto placebo.
A mi padre le gustaba mucho pescar. Se parecía a Nelson Muntz. No soñaba con visitar las laderas del Kanchenjunga, sólo quería que le dejaran en paz con su siesta a la orilla de cualquier río. Caminábamos kilómetros por el barbecho y no me dejaba quejarme, nunca me cogía en brazos. Le gustaba dormir sobre colchones de lana, en esos en los que te hundes como si fueran un sarcófago. Olía a madera sucia húmeda, ese olor que ahora reconozco en mi mismo. Nos gustaba leer periódicos viejos que traía a casa todos los días. Las profesiones de sus amigos siempre acababan en “ero”. La última vez que le vi pesaba veinte kilos menos y los hijos de puta de los municipales me pusieron una multa de aparcamiento en la puerta del hospital. Por mucho que trato de disimularlo no puedo negarlo, odio a las fuerzas del orden, son todos, sin excepción, unos lacayos hijos de la gran puta. Los policías nos chupaban la polla a mi padre y a mi. Él conducía mejor borracho que sereno, y eso que sin beber ya conducía muy bien. Tenía los dedos como porras y siempre le dolían las muñecas, él decía que de meter las manos en el hielo. La correa de su reloj podía servirme de collar, pero la última vez que le vi le sobraba la mitad, casi le daba dos vueltas por el antebrazo. Nunca cogía ni un catarro. Tengo la urna con sus cenizas guardada debajo de la mesa. Le gustaba pescar porque así no tenía que escuchar a nada ni a nadie a kilómetros de distancia. Pescar es un poco como pedalear, como cuando yo me bajo de la bici a mear siempre debajo de la misma encina y escucho respirar a Madrid a lo lejos, con ese sonido suave y agradable que emiten la mugre y el lumpen. Mi padre podía comerse cincuenta huevos. Me lo imagino paseando sobre las laderas nevadas del Chogori, en manga corta envuelto por un reconfortante silencio. Así debe ser morirse. Fugacidad.
Dedicado, obviamente, a Sánchez...